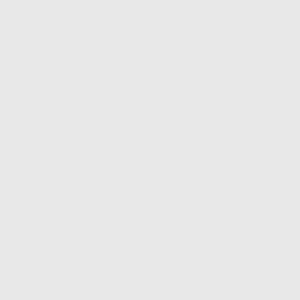Cuando estudiaba en un sotanillo de la calle Amparo, en la academia de Jorge Cabadas, con Antonio Rodríguez Álvarez, llevaba una SG de Yamaha ligerísima. No era gran cosa pero estaba enamorada de ella hasta que Pedro, el cuñado de Johnny de Bosco, me la jodió instalando un Kahler con el culo. Ahí juré que nunca más volvería a pasar hambre y decidí hacerme luthier.
Tenía diecisiete o dieciocho años, 1983, no había inmigrantes, solo mucho saleroso y yonkis por todo Lavapiés; por todo Madrid, era la plaga del momento. Decía que no era gran cosa, costaba más el Kahler que la guitarra, pero la llevaba en un estuche de plástico de esos de entonces que pesaba más que la guitarra y el Kahler juntos. Esto va pareciendo la letra de La Feria del Este, de Branduardi, o el camarote de los Marx.
Una noche, iba hacia la boca de metro de la plaza y, delante de un almacén de variantes, no me olvido del olor, me salen unos salerosos de La Latina que habían estado observando el ir y venir de guitarras por la zona y me interceptaron tres valientes. Ritual habitual: navajita, chulerío ofensivo y racista hacia mi etnia, collejas intimidatorias... en fin, la cobardía tradicional de esta gentuza. No contaban con que ya perdí el miedo y las lágrimas con los curas y no les perdonaba el robo de mi bici en el parque de la Perona (que vaya notazas tuve que sacar para que me la comprasen cinco años antes). Me dieron un bofetón con ganas y la arrancaron de mi mano de un tirón con intención de salir de najas con resultado de caída libre por la acera dado el tremendo peso del sarcófago según se dieron la vuelta. Al que me quedaba más cerca, le di un pisotón crujiente lateral en la rodilla para trincar el muerto y salir corriendo como pude y sin respirar. Tengo media hostia, un cuarto, y aún no entiendo de dónde salió esa reacción y velocidad de mis piernas. Cogí un taxi en la plaza y vi cómo corría uno hacia mí mientras el otro arrastraba al de la pierna rota y torcida, grimosa.
Se acabaron mis clases, hablé con algunos compañeros y me dijeron que iban en grupos de cinco o seis y robaban bastante a menudo.
Tenía diecisiete o dieciocho años, 1983, no había inmigrantes, solo mucho saleroso y yonkis por todo Lavapiés; por todo Madrid, era la plaga del momento. Decía que no era gran cosa, costaba más el Kahler que la guitarra, pero la llevaba en un estuche de plástico de esos de entonces que pesaba más que la guitarra y el Kahler juntos. Esto va pareciendo la letra de La Feria del Este, de Branduardi, o el camarote de los Marx.
Una noche, iba hacia la boca de metro de la plaza y, delante de un almacén de variantes, no me olvido del olor, me salen unos salerosos de La Latina que habían estado observando el ir y venir de guitarras por la zona y me interceptaron tres valientes. Ritual habitual: navajita, chulerío ofensivo y racista hacia mi etnia, collejas intimidatorias... en fin, la cobardía tradicional de esta gentuza. No contaban con que ya perdí el miedo y las lágrimas con los curas y no les perdonaba el robo de mi bici en el parque de la Perona (que vaya notazas tuve que sacar para que me la comprasen cinco años antes). Me dieron un bofetón con ganas y la arrancaron de mi mano de un tirón con intención de salir de najas con resultado de caída libre por la acera dado el tremendo peso del sarcófago según se dieron la vuelta. Al que me quedaba más cerca, le di un pisotón crujiente lateral en la rodilla para trincar el muerto y salir corriendo como pude y sin respirar. Tengo media hostia, un cuarto, y aún no entiendo de dónde salió esa reacción y velocidad de mis piernas. Cogí un taxi en la plaza y vi cómo corría uno hacia mí mientras el otro arrastraba al de la pierna rota y torcida, grimosa.
Se acabaron mis clases, hablé con algunos compañeros y me dijeron que iban en grupos de cinco o seis y robaban bastante a menudo.
3
Responder
Citar